|
| Título: Capítulo 4 Autor: Josué Ramos Portada: Alberto Aguado Publicado en: Enero 2017
Atrapado en un futuro salvaje y desolado, en medio de una guerra entre las tribus de Aragos y Zaragos, el viajero del tiempo solo tendrá una posibilidad de regresar a su máquina y proseguir su viaje ¿Será capaz de lograrlo?
|
¡Únete al viaje por el tiempo y el espacio de Sindulfo y su máquina del tiempo!
Action Tales presenta
Con Sindulfo dentro del Anacronópete y media tribu de Zaragos a su alrededor, la tribu de los Aragos permaneció parada, sin poder hacer nada por él. La primera reacción fue olvidarse de él, dando por hecho que sería rápidamente asesinado y despachado. Pero al oír los golpes desde lejos y ver saltar por la ventana a los dos Zaragos que estaban en la bodega, su actitud hacia él cambió por completo.
Al parecer, aquel escuálido cincuentón que no tenía nada de guerrero era más de lo que a simple vista aparentaba. Ahora parecía más creíble la historia de que esa fuese su casa y que se tratase de un hombre que había caído del cielo con ella, provocando semejante fuego y destrucción en el suelo. Tanto los Zaragos como los Aragos tuvieron que cambiar la imagen que, llevados por la primera apariencia, se habían formado de él. Los primeros no se atrevían a desatarlo, como si se tratase de un perro rabioso, viendo además cómo cada golpe que sus más fuertes guerreros lanzaban contra él no tenía el más mínimo efecto en su carne o su ropa. Parecía un demonio imposible sacado de sus peores pesadillas. Y los segundos no podían irse, abandonándolo a su suerte, al darse cuenta de que a buen seguro era más importante de lo que aparentaba.
Al parecer, aquel escuálido cincuentón que no tenía nada de guerrero era más de lo que a simple vista aparentaba. Ahora parecía más creíble la historia de que esa fuese su casa y que se tratase de un hombre que había caído del cielo con ella, provocando semejante fuego y destrucción en el suelo. Tanto los Zaragos como los Aragos tuvieron que cambiar la imagen que, llevados por la primera apariencia, se habían formado de él. Los primeros no se atrevían a desatarlo, como si se tratase de un perro rabioso, viendo además cómo cada golpe que sus más fuertes guerreros lanzaban contra él no tenía el más mínimo efecto en su carne o su ropa. Parecía un demonio imposible sacado de sus peores pesadillas. Y los segundos no podían irse, abandonándolo a su suerte, al darse cuenta de que a buen seguro era más importante de lo que aparentaba.
El jefe de los Aragos, sintiendo que el tiempo de Sindulfo se reducía, no tuvo más remedio que dar orden de ataque. Pasara lo que le pasase a sus hombres, debían liberar al Anacronópete de sus enemigos a toda costa.
Los dos guerreros que golpeaban a Sindulfo eran tan grandes que con su amplio cuerpo le negaban totalmente la luz solar. Y los dos soltaban sus puños como garrotes con todas sus fuerzas.
Sindulfo, tragándose el dolor que sentía con cada descarga, procuraba sonreír, sabiendo que esto asustaba y confundía a los Zaragos. Parecer un fantasma era ahora su única arma de defensa, pero comenzaba a cansarse. Aquellos dos salvajes parecían no tener freno, a pesar de llevar sangrantes los nudillos de ambas manos. Parecían incansables. Y Sindulfo no tenía sonrisa para mucho más. Era tal el dolor que sentía que de un momento a otro iba a caer inconsciente.
Pero entonces un poderoso rugido sobresaltó a todos, haciendo que los salvajes se moviesen y le dejasen ver lo que acontecía más allá de la ventana.
Sindulfo, tragándose el dolor que sentía con cada descarga, procuraba sonreír, sabiendo que esto asustaba y confundía a los Zaragos. Parecer un fantasma era ahora su única arma de defensa, pero comenzaba a cansarse. Aquellos dos salvajes parecían no tener freno, a pesar de llevar sangrantes los nudillos de ambas manos. Parecían incansables. Y Sindulfo no tenía sonrisa para mucho más. Era tal el dolor que sentía que de un momento a otro iba a caer inconsciente.
Pero entonces un poderoso rugido sobresaltó a todos, haciendo que los salvajes se moviesen y le dejasen ver lo que acontecía más allá de la ventana.
Tres Zaragos intentaron salir al exterior pero, apenas se asomaron, tres zumbidos los devolvieron adentro, tumbándolos desplomados con un dardo clavado cada uno en su garganta. Sus compañeros los apartaron, metiéndolos, como si fuesen fardos, en la bodega.
Fuera, el rugido al unísono de todos los Tyrannos de los Aragos se acompasaron con los gritos de guerra proferidos por los soldados de a pie. Por la ventana, asombrado, Sindulfo pudo ver que todos estaban en el claro, a cuerpo descubierto, dispuestos a defender su terreno y a hacer frente a cuantos Zaragos se les pusiesen por delante.
Celebrando el descubrimiento, los Zaragos que habían dejado a sus caídos en la bodega, le mostraron a los suyos la trampilla de salida al podio.
Fuera, el rugido al unísono de todos los Tyrannos de los Aragos se acompasaron con los gritos de guerra proferidos por los soldados de a pie. Por la ventana, asombrado, Sindulfo pudo ver que todos estaban en el claro, a cuerpo descubierto, dispuestos a defender su terreno y a hacer frente a cuantos Zaragos se les pusiesen por delante.
Celebrando el descubrimiento, los Zaragos que habían dejado a sus caídos en la bodega, le mostraron a los suyos la trampilla de salida al podio.
—Saldremos por ahí —le indicó a los que trataban de asomarse a la puerta principal—. Cerrad ahí y venid todos. Si es lo que quieren, les haremos frente cara a cara.
Y diciendo esto, mientras su gente ya salía, se asomó a una de las ventanas traseras para proferir un característico silbido gutural que el oído de Sindulfo no supo traducir.
Pero no tardó en descubrir que era una llamada para que sus jinetes viniesen a defenderlos. Y no se trataba de cualquier tipo de jinetes. Eran salvajes Zaragos montando en enormes Jugger. Y, desde luego, no eran rival para los Tyrannos. Además, estos Zaragos estaban protegidos por corazas que llamaron la atención de Sindulfo. Eran caparazones de escarabajos rinoceronte. Pero tenían un tamaño descomunal, capaz de proteger cada uno el cuerpo de un soldado, como si de chalecos se tratase.
Pero los Aragos no parecían inmutarse. Estaban dispuestos a una masacre con tal de liberarlos a él y su casa del ataque.
Apartado del combate, solo en la casa y atado, sintiéndose impotente, Sindulfo forcejeó lo que pudo para zafarse de sus ataduras, pero no lo logró. Tanto la madera de la casa como él estaban rociados con fluido García, así que lo primero en ceder serían las cuerdas; podría soltarse si se empeñaba. Pero el dolor era tan punzante en las muñecas que apenas tenía fuerza para luchar, así que poco podía hacer más que mirar por la ventana mientras descansaba de la paliza que le acababan de propinar.
Y afuera se olía una batalla ancestral. No se trataba de una pequeña escaramuza territorial ni de una diferencia entre dos pueblos que se acababan de cruzar. Se sentía en el aire que se trataba de uno más en una larga y antigua lista de enfrentamientos entre dos razas. Los Zaragos eran claramente los más fuertes y poderosos, pero los Aragos, por algún motivo, eran los que iban ganando la batalla, acaparando mucho más territorio a su alrededor.
Y afuera se olía una batalla ancestral. No se trataba de una pequeña escaramuza territorial ni de una diferencia entre dos pueblos que se acababan de cruzar. Se sentía en el aire que se trataba de uno más en una larga y antigua lista de enfrentamientos entre dos razas. Los Zaragos eran claramente los más fuertes y poderosos, pero los Aragos, por algún motivo, eran los que iban ganando la batalla, acaparando mucho más territorio a su alrededor.
Sindulfo contempló con el corazón en un puño cómo los contendientes tomaban posiciones. Los Zaragos estaban a su extremo, formando filas, arengados por los graves gritos de su jefe de tropas. Un hombre que, curiosamente, no era su jefe tribal, sino uno de los dos enormes soldados que lo golpeaba minutos antes. Era este el encargado de poner a todos en fila y de cuadrar a todos y cada uno de los soldados, incluyendo su jefe tribal, a quien no tenía reparo en gritar y golpear como si se tratase de un salvaje más.
Y tras la infantería, en las últimas posiciones, los Jugger, enormes moles de combate, se mantenían a dos patas, en posición bípeda, para intimidar en lo posible a sus enemigos. Al recordar el ataque al que había sido sometido en el lago, Sindulfo no quiso ni pensar en lo que sería estar en un claro ardiente y humeante como aquel, en batalla abierta, con aquellas bestias envistiendo de frente.
Al otro lado, los Aragos no parecían intimidados. Sus soldados no eran tan fuertes y no tenían con qué protegerse. Toda su defensa se basaba en productos químicos extraídos de la naturaleza, dardos disparados a través de cerbatanas, varas, arcos de corteza y flechas, y espadas de piedra tallada.
Y tras su infantería, los Tyrannos en posición de espera, como si de caballos se tratase. Sus diminutas manitas serían inútiles en combate y, comparadas con las zarpas de los Jugger, parecían totalmente ridículas. Hasta parecía que los Pteros que lo sobrevolaban se iban a dedicar a protegerlos más que a ayudarles a combatir. ¿Cómo lograban, entonces, los Aragos superar a los Zaragos tan poderosamente?
La batalla dio comienzo repentinamente, dando el grito de salida el jefe de tropas Zarago. Este fue acompañado rápidamente por todos los contendientes de ambas filas. Se trataba de un saludo de combate que procuraba medir las fuerzas de combate y estimar el resultado final. Todos gritaban a la vez y la voz que se oyese más fuerte sería, en teoría, la ganadora del asalto.
El grito ensordecedor atronó en toda la selva, haciendo temblar todas las ventanas y el suelo de la casa. Y fue súbitamente acompañado por el terremoto que provocó el furor del combate, con ambos ejércitos corriendo con todas sus fuerzas uno contra otro. El impacto se preveía tan violento que Sindulfo no fue capaz de evitar cerrar los ojos en aquel preciso momento.
Los soldados de a pie parecían hormigas luchando por su territorio y apenas eran distinguibles a ojo de Sindulfo. Más bien, lo primero que llamó su atención al reabrir los párpados, fue ver un Ptero tirado en el suelo atravesado por tres lanzas y con el cuello partido, como si hubiese sido clavado en el suelo en apenas un segundo, con la panza hacia arriba y con su jinete bajo su pesado cuerpo.
Al otro lado, los Aragos no parecían intimidados. Sus soldados no eran tan fuertes y no tenían con qué protegerse. Toda su defensa se basaba en productos químicos extraídos de la naturaleza, dardos disparados a través de cerbatanas, varas, arcos de corteza y flechas, y espadas de piedra tallada.
Y tras su infantería, los Tyrannos en posición de espera, como si de caballos se tratase. Sus diminutas manitas serían inútiles en combate y, comparadas con las zarpas de los Jugger, parecían totalmente ridículas. Hasta parecía que los Pteros que lo sobrevolaban se iban a dedicar a protegerlos más que a ayudarles a combatir. ¿Cómo lograban, entonces, los Aragos superar a los Zaragos tan poderosamente?
La batalla dio comienzo repentinamente, dando el grito de salida el jefe de tropas Zarago. Este fue acompañado rápidamente por todos los contendientes de ambas filas. Se trataba de un saludo de combate que procuraba medir las fuerzas de combate y estimar el resultado final. Todos gritaban a la vez y la voz que se oyese más fuerte sería, en teoría, la ganadora del asalto.
El grito ensordecedor atronó en toda la selva, haciendo temblar todas las ventanas y el suelo de la casa. Y fue súbitamente acompañado por el terremoto que provocó el furor del combate, con ambos ejércitos corriendo con todas sus fuerzas uno contra otro. El impacto se preveía tan violento que Sindulfo no fue capaz de evitar cerrar los ojos en aquel preciso momento.
Los soldados de a pie parecían hormigas luchando por su territorio y apenas eran distinguibles a ojo de Sindulfo. Más bien, lo primero que llamó su atención al reabrir los párpados, fue ver un Ptero tirado en el suelo atravesado por tres lanzas y con el cuello partido, como si hubiese sido clavado en el suelo en apenas un segundo, con la panza hacia arriba y con su jinete bajo su pesado cuerpo.
A su alrededor, entre las “hormigas” los combates entre Tyrannos y Jugger, como si de una venganza personal y aparte de sus pueblos se tratase. Los Jugger se movían con una rapidez y una ferocidad espantosas, sin importarles siquiera quién anduviese a su alrededor. Pisoteaban, golpeaban, empujaban… y ni a ellos ni a sus jinetes les importaba si se llevaban por delante a alguno de los suyos. Todo su afán estaba en acabar con los Pteros y los Tyrannos, que los doblaban en número.
Los Pteros aprovechaban la ventaja que les daba dominar el aire para lanzar dardos, hojas venenosas y piedras desde lejos o para acercarse como halcones para atacar infligiendo el mayor daño posible y retirarse cuanto antes. Lejos de lo que había parecido en el preámbulo al combate, los Tyrannos se defendían bien solos y no precisaban de los Pteros para su defensa. Toda su fuerza estaba en sus mandíbulas, capaces de abrirse para albergar la cabeza entera de un Jugger cualquiera, y no tenían nada que envidiar a la rapidez de sus contrincantes.
Sindulfo estuvo apenas a un ápice de echar los hígados al ver a uno de ellos, totalmente transformado, llevado de buena gana por las órdenes de su jinete, abriendo la boca tras un Jugger ocupado con uno de sus compañeros, para envolverlo como si de una uva se tratase. Al cerrar la boca, pudo ver la utilidad de sus manitas. Con ambas, sujetó el cuello del animal, que se zarandeaba sabiendo que su fin estaba cercano, para tratar de darle el toque final. El jinete del Jugger, perdiendo el control de su bestia, se sacó una daga de bajo la coraza de escarabajo gigante y se lanzó a clavársela al Tyranno en un ojo. Pero este, más rápido de movimientos, apartó una de sus manos del cuello del Jugger para atravesar con sus uñas la coraza del escarabajo. No la atravesó, simplemente se clavó en ellas y con un único movimiento lanzó lejos a su atacante, que cayó entre las brasas del suelo.
Todo esto sucedió en apenas unos segundos, durante los cuales el Jugger se partió el cuello a sí mismo por sus violentas sacudidas. Tras ello, su cabeza se partió como una uva, soltando todo su jugo. Una visión que Sindulfo no fue capaz de concluir.
No, los Tyrannos no necesitaban ayuda ni tenían manos inútiles. Todo lo contrario. Eran adversarios dignos de temer.
Los Pteros aprovechaban la ventaja que les daba dominar el aire para lanzar dardos, hojas venenosas y piedras desde lejos o para acercarse como halcones para atacar infligiendo el mayor daño posible y retirarse cuanto antes. Lejos de lo que había parecido en el preámbulo al combate, los Tyrannos se defendían bien solos y no precisaban de los Pteros para su defensa. Toda su fuerza estaba en sus mandíbulas, capaces de abrirse para albergar la cabeza entera de un Jugger cualquiera, y no tenían nada que envidiar a la rapidez de sus contrincantes.
Sindulfo estuvo apenas a un ápice de echar los hígados al ver a uno de ellos, totalmente transformado, llevado de buena gana por las órdenes de su jinete, abriendo la boca tras un Jugger ocupado con uno de sus compañeros, para envolverlo como si de una uva se tratase. Al cerrar la boca, pudo ver la utilidad de sus manitas. Con ambas, sujetó el cuello del animal, que se zarandeaba sabiendo que su fin estaba cercano, para tratar de darle el toque final. El jinete del Jugger, perdiendo el control de su bestia, se sacó una daga de bajo la coraza de escarabajo gigante y se lanzó a clavársela al Tyranno en un ojo. Pero este, más rápido de movimientos, apartó una de sus manos del cuello del Jugger para atravesar con sus uñas la coraza del escarabajo. No la atravesó, simplemente se clavó en ellas y con un único movimiento lanzó lejos a su atacante, que cayó entre las brasas del suelo.
Todo esto sucedió en apenas unos segundos, durante los cuales el Jugger se partió el cuello a sí mismo por sus violentas sacudidas. Tras ello, su cabeza se partió como una uva, soltando todo su jugo. Una visión que Sindulfo no fue capaz de concluir.
No, los Tyrannos no necesitaban ayuda ni tenían manos inútiles. Todo lo contrario. Eran adversarios dignos de temer.
Pero de repente, una visión extraña se apoderó de los ojos de Sindulfo. Si tuviese las manos libres se los habría restregado para asegurarse de que no deliraba. Alrededor del claro, los árboles cercanos se unían al combate llamados por el jefe de la tribu Arago. De algún modo había hablado con uno de ellos, el más grande y antiguo, en busca de ayuda. Y este, como si de un guerrero más se tratase, acudía con sus tropas en su ayuda.
El claro fue rodeado por enredaderas y ramas largas como látigos que seleccionaban como podían a sus blancos por entre la confusión para lanzarlos lejos del combate. Simplemente seleccionaban a los Zaragos que tenían más a mano y los dejaban fuera del tablero. No tocaban a ninguno de los Jugger y procuraban no acercarse a ellos. Ni siquiera intentaban llegar a sus jinetes. Pero no tenían reparos en arrancarle las corazas a los soldados de a pie o en deshacerse de ellos lanzándolos como catapultas lejos de la zona.
Ese era el secreto. Esa era el arma definitiva de los Aragos. Lo que no podían comprender los Zaragos: total y completa comunión con la tierra en la que vivían. Respeto y ayuda mutuos. No eran los Aragos quienes se adueñaban de aquellas tierras. Era la propia tierra la que los elegía como sus pobladores.
Ese era el secreto. Esa era el arma definitiva de los Aragos. Lo que no podían comprender los Zaragos: total y completa comunión con la tierra en la que vivían. Respeto y ayuda mutuos. No eran los Aragos quienes se adueñaban de aquellas tierras. Era la propia tierra la que los elegía como sus pobladores.
Una mano asomó por la trampilla todavía abierta de la bodega. Era uno de los Zaragos más grandes, uno de los que le había estado zumbando hasta cansarse.
—¿Qué haces tú, aquí? —preguntó Sindulfo, nervioso, temiendo una nueva paliza—. ¿No deberías estar dirigiendo a los tuyos con tu compadre?
—¿Los míos? —susurró el hombre, echando un ojo despectivamente al espectáculo de la ventana—.
Míralos. Es lo de siempre. En apenas unos minutos no quedará nada que dirigir. Y no creo que sirva de mucho ir a convertirme yo también en una piedra lanzada por un tirachinas.
—Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¿Venganza?
—Quiero acabar contigo, fantasma. Tú no eres como ninguna de las presas que haya por aquí. Y necesito una nueva rascada en mi brazo.
Al decir esto, el hombre le mostró su antebrazo derecho, apartando ligeramente un trozo de cuero hecho con piel de Jugger que llevaba amarrado. Bajo él, como un tesoro, guardaba una enorme cantidad de líneas paralelas hechas con un cuchillo afilado. Por el aspecto de las cicatrices era evidente que todas se habían infectado en su momento y habían curado malamente.
—¿Por qué tienen ese aspecto?
—Las marcas hacen enfermar al guerrero para que termine de demostrar que es digno de lucirlas. Por muy buena que sea su nueva caza, el guerrero debe demostrar que es digno de que esa marca permanezca en él.
—¿Quieres decir que es una deshonra si no resistes la infección? Sois unos bárbaros.
—Es la ley del guerrero.
—¿Y crees que yo soy digno de darte una de esas marcas?
—Eres mucho más poderoso que cualquiera. Hasta un Jugger habría caído con la paliza que te dimos antes. Si logro derrotarte, Rylëy tendrá que reconocer que soy mejor que él.
—Pues tenemos un problema —comenzó Sindulfo, tirando de sus ataduras con fuerza, esperando que el fluido García las rompiese— porque nunca podrás hacerme daño. Y no es una fanfarronada, es la… magia de mi… pueblo.
—Toda magia puede ser vencida. Solo tengo que descubrir cómo.
—Pues parece que a tu pueblo no le va nada bien intentándolo contra los Aragos.
—¡Basta! ¡Dime cómo se vence a tu magia o te muelo a palos!
—Espera un momento. Yo no…
Antes de que pudiese explicarse, el Zarago comenzó a golpearlo de nuevo, exigiéndole que desvelase el secreto de sus poderes especiales.
Sindulfo procuró no dejarse vencer. El recuerdo de la paliza anterior todavía le escocía en el pecho, el estómago y la cara; y no se veía capaz de resistir lo mismo una vez más.
Cada poco tiempo, el Zarago paraba, esperando que Sindulfo se decidiese a darle lo que quería oír. Pero, al no recibir respuesta, continuaba.
Cada poco tiempo, el Zarago paraba, esperando que Sindulfo se decidiese a darle lo que quería oír. Pero, al no recibir respuesta, continuaba.
—Puede que no te haga el más mínimo rasguño —dijo, después de un rato—. Pero es evidente que los golpes comienzan a dolerte. Antes, cuando te pegábamos los dos, ni te inmutabas. Pero ahora los golpes empiezan a hacerte daño, ¿no es verdad? ¿¡No es verdad!? —repitió, con un nuevo puñetazo.
Sindulfo respondió soltando todo su dolor en un único grito que llevaba alojado en su garganta desde que lo habían atado.
—¡No! —gritó, enfadado—. ¡No es cierto! ¡Todos los golpes me han dolido! ¡Desde el primero! ¡Pero ninguno logrará hacerme verdadero daño hasta dentro de varios días!
—¿Tu magia se debilita con el paso del tiempo?
—En cierto modo, sí. Es el paso del tiempo lo que la hace vulnerable. Pero, por favor, deja de golpearme —suplicó—. No te servirá de nada, solo para cansarte. Me quedaré aquí con vosotros hasta que se me pase el efecto, lo prometo. Entonces seré tan vulnerable como cualquiera. Pero deja de pegarme, por favor.
El Zarago se quedó un instante pensando, instante que Sindulfo agradeció enormemente.
Y entonces sonrió, pero no por la tregua del Zarago. Parecía tan estúpido que muy seguramente estaría dispuesto a seguir golpeándole hasta que cayese redondo por el dolor, o hasta que el efecto del fluido se hubiese pasado. Sonreía, más bien, por ver que una nueva mano, bastante más pequeña que la del Zarago, asomaba por la trampilla. ¡Era Shai-ha!
—¡Mientes! —gritó el Zarago, encolerizado, al verlo sonreír—. ¡Solo quieres ganar tiempo! Eso quiere decir que tengo razón.
Sindulfo cerró los ojos con fuerza esperando que el Zarago cayese de un momento a otro. Pero no paraban de caerle golpes y Shai-ha parecía no hacer nada. Al abrirlos, la vio empuñando una daga corta de piedra tallada, sigilosa, tras el Zarago. No traía su bolsa, así que no tenía dardos que dispararle desde lejos.
Sindulfo estaba aterrado. No tuvo más remedio que resistir el dolor de los golpes y procurar desatarse cuanto antes, tirando de la fuerza con las fuerzas que le quedaban, mientras Shai-ha avanzaba.
De pronto, una de las cajas de la bodega trastabilló y cayó cerca de Shai-ha, justo en aquel momento. Al darse la vuelta, extrañado, el Zarago se topó de frente con la joven guerrera, que se abalanzó sobre él como un puma, tirándolo contra la escalera, junto a Sindulfo. El golpe fue tal que, al procurar apartarse de ellos, Sindulfo se vio repentinamente desatado de la escalera.
Sin pensárselo dos veces, se puso en pie frotándose las doloridas muñecas.
—¡Huye, Sin-ufo! ¡Huye! —gritaba ella, sujetando al Zarago por el cuello para no salir por el aire—.
Sal a buscar a mi gente y pídeles ayuda.
El Zarago reaccionó antes que él, cargando torpemente contra su diminuto cuerpo, tratando de aplastarlo al tiempo que trataba de zafarse de ella. Por suerte, Shai-ha reaccionó a tiempo, tapándole los ojos y haciéndole perder el equilibrio para caer contra unas cajas.
—¡Huye, Sin-ufo! ¡Huye! —repetía ella.
Sindulfo, aterrado, sopesaba qué camino tomar… hasta que decidió subir las escaleras hacia el piso de arriba. Sin pensar, fue la única opción que su mente, cegada por el dolor, le permitió sopesar.
En apenas unos segundos, logró poner al Anacronópete de nuevo en pie. Al elevarse sobre la selva no pudo evitar ver que ambas tribus paraban el combate, como si ya se hubiese parado el tiempo, para verlo alzarse sobre todos ellos, hacia el cielo.
Un Pteros se le acercó, con un Arago mirado hacia el interior. Sorprendido, el jinete vio a Shai-ha luchando por su vida.
—¡Alto, Sin-ufo! ¡Regresa! —le gritaba.
Pero Sindulfo no reaccionaba. No oía más que el ruido de la lucha y no sentía más que dolor.
El Pteros se le sujetó con las garras a la estructura de la casa. Con sus alas extendidas, tiraba de él hacia abajo al tiempo que su jinete desmontaba para lanzarse a la galería exterior de la casa.
Sindulfo no quería que entrase, así que, al verlo, golpeó aterrado la palanca que volvía hermética la casa. La descarga cerró de golpe todas las puertas y ventanas, dejando al jinete y a su bestia solos en el interior y a Shai-ha y al Zarago con él… por poco tiempo.
Una vez estuvo en posición, Sindulfo se dispuso a dejar atrás aquel horrible futuro de salvajes y comenzó a retrogradar la nave.
Al instante, sintió cómo el peso de la nave descendía y se liberaba de carga. El hombre de fuera y su Pteros ya no los acompañaban. Cerró los ojos para tratar de negarse a lo que debía estar pasando, percatándose así además de que la lucha en el interior de la casa había cesado.
Se asomó al piso de abajo para mirar y vio al hombre inconsciente, tumbado de un modo extraño. No parecía el mismo y no era tan grande. Era más joven… estaba retrogradando. ¡Y no había sido rociado por el fluido García!
—¡Shai-ha! —gritó de repente, percatándose al fin de su locura—. ¡Shai-ha!
Al comenzar a bajar por la escalera de caracol, se topó con una extraña mancha de ceniza que casi le hace caer. Avergonzado, siguió bajando para ver que en el fondo estaba el resto de la ceniza. Mucha más que en la escalera y con una piedra tosca sobre ella.
Con lágrimas en los ojos, reconociendo la retrogradación de Shai-ha, alzó la vista para ver qué había sido del Zarago. Allí donde hacía unos segundos había un hombre, ahora había otra mancha semejante, y parado sobre ella, un gamo: la piel con la que se cubría el hombre. Pero ni siquiera el animal permaneció mucho tiempo a su lado. Desapareció de su vista repentinamente como lo habían hecho Shai-ha y el Zarago, convirtiéndose repentinamente en dos manchas de ceniza. Polvo al polvo.
Sindulfo subió las escaleras para ir a la sala de los relojes. Apenas habían pasado unos minutos. ¿Cómo habían desaparecido todos de aquel modo? ¿Por qué habían muerto todos ante sus ojos?
Si Shai-ha hubiese tenido veinte años, a los que seguramente no llegaba, no habría alcanzado su fecha de su nacimiento en al menos una hora. Y el Zarago y el gamo habrían tardado mucho tiempo más.
De repente, una sacudida violenta movió toda la nave. Sindulfo reconoció aquella como la sacudida que casi le hizo estrellarse la primera vez. Era ese salto temporal que no había comprendido.
Salió corriendo para evitar el accidente, pero se paró en plena carrera con la mente confusa y un enorme agujero en ella.
—¿Qué ha pasado? ¿Qué hago aquí? —Lo último que recordaba era su salida de los sitios de Zaragoza—. ¡Un momento! —gritó asustado—. ¡Me estoy estrellando!
Como una exhalación, continuó su carrera en dirección a los mandos de control.
Y allí, sobre los controles, como si él mismo la hubiese colocado de adorno, reposaba una rosa roja: una solitaria e indefensa flor. La cogió con delicadeza entre sus manos. Había aparecido de la nada y estaba totalmente perfecta, sin acusar el paso del tiempo. Tenía los pétalos brillantes y perfectos, con ciertos tonos de negro, pero sin la más mínima mancha o arruga. Procuró tener cuidado de no perder los muchos pétalos que la adornaban, aunque ninguno sufrió el más mínimo daño entre sus manos.
La dejó a un lado, pero no pudo evitar quedarse prendado de su belleza. Una flor. Una eterna flor.
Y él no lo había dejado allí.
Si te ha gustado la historia, ¡coméntala y compártela! ;)
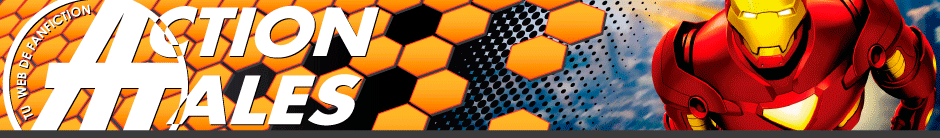




No hay comentarios:
Publicar un comentario