| Título: Capitulo 2 Autor: Josué Ramos Portada: Moisés López Publicado en: Julio 2014
Sindulfo perdido y sin saber lo que sucede ni donde se encuentra, debe recuperar su máquina del Anacronópete antes de que sea demasiado tarde.
|
¡Únete al viaje por el tiempo y el espacio de Sindulfo y su máquina del tiempo!
Action Tales presenta
Creado por Enrique Gaspar
Un fino hilo de luz solar despertó finalmente a Sindulfo, quemándole los párpados. Molesto, abrió despacio los ojos para comprobar que el sol se había alzado ya en el cielo y sobre el acantilado y que buscaba todos los recodos posibles para colarse a tierra por entre la espesa vegetación.
Se había ido despertando periódicamente a lo largo de la noche, con pesadillas llenas de sanguijuelas, arañas, hormigas y todo tipo de insectos comiéndose sus piernas mientras no podía hacer nada por moverse. Sabía que, en parte, esas pesadillas eran debidas a que estaba fuertemente atado al árbol, hasta la cintura y sin apenas movilidad, para evitar caer. Había sentido la tentación, más de una vez,
en la duermevela, de desatarse para dormir tranquilo. Pero era mayor el miedo que sentía a caer al suelo en la oscuridad. Lo que se revolvía y se movía por el fondo lo aterrorizaba demasiado, así que optó por resistir atado hasta la mañana.
Ahora sentía las piernas entumecidas y hormigueadas. Se llevó las manos a las cuerdas para tratar de desatarse, pero la humedad las había hinchado, volviendo las ataduras mucho más fuertes que las que él mismo había hecho. Los nudos no cedieron, así que tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para destrozarlas poco a poco hasta verse al fin libre de ellas.
Al soltarse, el dolor en las piernas era casi insoportable. Durante una media hora le resultó imposible moverse y tratar siquiera de bajar del árbol, así que decidió esperar a que la circulación volviese a regarle las piernas y se las recuperase para poder ir en busca del Anacronópete.
Mirando en dirección al acantilado, hacia el Este, desde donde lo bañaba el sol, no podía dejar de pensar cómo haría para salvar tal altura y, lo que era peor, cómo la había recorrido el Anacronópete hasta tocar fondo. Si el aparato locomotor o el eléctrico de la nave estuviesen deteriorados no tendría forma de salir de aquella selva jamás.
Tras recuperarse y lograr al fin bajar del árbol, Sindulfo procuró cubrirse cada centímetro de la piel de las piernas recogiendo las perneras de los pantalones por dentro de los zapatos, subiéndose las solapas de la camisa lo máximo posible y cubriéndose el resto del cuello con tierra o barro. Con la salida del sol el ambiente se había llenado de nubes de mosquitos y de toda clase de desagradables insectos voladores de todos los tamaños. Cualquier cosa le serviría para no dejar que su piel invitase a acercarse a ella a más parásitos.
De todos modos, decidió no pararse demasiado en la selva, pues apenas cinco minutos ociosos eran suficientes para que las hordas lo atacasen como si de un pedazo de carne cruda se tratase. Así, a buen ritmo, comenzó a caminar en dirección al acantilado, sin pensar en lo que haría al llegar allí. Su único afán era acercarse lo máximo posible al Anacronópete y al desnivel para estar lo más cerca posible de su meta y salir cuanto antes de aquella selva.
Al ir avanzando, Sindulfo debía corregir su avance cada poco tiempo, siguiendo siempre la dirección del sol. De no haber sido por la luz del astro, se habría perdido o habría terminado por caminar en círculos irremediablemente. Su velocidad aumentaba al darse cuenta de que, cuanto más avanzase la mañana, más se alzaría el sol, cambiando su dirección. La selva era tan espesa que, a pesar de la luz, era difícil situar exactamente al sol. No quería pasar de la mañana a la tarde sin darse cuenta y acabar caminando en dirección opuesta hasta la noche.
Pero lo que más le asustó fue comenzar a oír, y cada vez con más frecuencia, extraños sonidos guturales diferentes y mucho más fuertes que los que había escuchado por la noche. Sabía que el fluido García lo hacía inmune tanto a los efectos del tiempo en su piel como a los ataques de los dientes afilados de cualquier bestia; pero el ataque de las sanguijuelas y las hormigas le había hecho pensar y dudar de su eficacia. Además, aunque el fluido fuese efectivo, no quería pararse a descubrir cómo le afectaría ser comido por una bestia salvaje en tales condiciones, así que siguió avanzando, avanzando, avanzando…
Las voces seguían creciendo, al igual que el sol; ya casi era mediodía cuando, de repente, la selva se terminó. Como si se apartase un telón y se abriese ante él una obra de teatro, ante sus ojos se abrió un claro abierto creado por un enorme lago rodeado de bestias por todos lados. Sindulfo se quedó parado en seco, sin saber qué hacer. Había estado oyendo una enorme cantidad de voces guturales, cada vez más cerca y fuerte, según avanzaba, pero no se podía imaginar que se encontraría con una escena semejante tan de repente.
Según pasaban los minutos se percató de que ningún animal se veía amenazado o afectado lo más mínimo por su presencia. Algunos incluso lo miraban sin reaccionar, como si fuese uno más o, más bien, como si no fuese nadie. Desde luego, o todavía no era la hora del almuerzo o no eran animales carnívoros; así que procuró mantener la calma y se acercó despacio al lago para acuclillarse y pararse a beber algo de agua, como un animal más.
Al hacerlo, algunos animales más se le quedaron mirando. Habría dicho que a alguno de ellos le molestó verle integrarse como uno más en el agua estancada que parecía ser de su propiedad, así que bebió rápido y se alejó de nuevo del lago, por si acaso, para dedicarse a observar a las extrañas bestias que lo acompañaban.
Poco sabría decir de ellas pero, por lo que había oído de las últimas investigaciones científicas y de los últimos descubrimientos en Alberta, Australia; la Patagonia, en Argentina; o Colorado, en los Estados Unidos. Había leído en prensa nombres tan insólitos de extrañas y gigantes bestias como los diplodocus, los megalodontes, los brontosaurios o los estegosaurios… todo ellos llamados lagartos terribles por sus descubridores.
Sin embargo, leyendo más sobre el tema no se tardaba en descubrir que no todas aquellas bestias eran terribles depredadores. La mayoría de los descubiertos eran terribles tan solo en tamaño y ni siquiera comían carne. Se les había llamado incluso vacas o hipopótamos gigantes. Y por suerte, por lo que veía Sindulfo, estos no eran ni como leones ni como panteras. Se había topado de narices con las vacas y los hipopótamos.
Los más temibles tenían cuernos en la cabeza y el cuerpo lleno de escamas o aletas puntiagudas y gigantes pinchos más largos que cualquier espada de doble filo o incluso enormes mazas en la cola. A esos, aunque fuesen comehierbas, sería mejor no acercarse. De hecho, la propia comunidad los tenía más bien apartados del resto del grupo.
Sin embargo, donde comenzaron los disturbios y las luchas por el territorio fue al otro lado del lago. Dos de los más lentos y perezosos, pero de los más grandes, comenzaron a rugirse como si discutiesen. Y sus cuellos eran tan largos, de seis o siete metros, como de jirafas, que sus voces sonaban realmente atronadoras por toda la meseta.
Comenzaron golpeándose las cabezas, proyectándolas con sus largos cuellos, inquietando al resto de sus compañeros. Los demás animales del lago hicieron por apartarse de ellos lo máximo posible, como si aquello fuese una pelea callejera y la policía estuviese a punto de hacer acto de presencia. Sindulfo debió hacer lo mismo pero la escena lo tenía tan petrificado que no se percató de que los movimientos de los animales hacían que la manada lo tuviese ahora rodeado.
Entretanto, los dos contendientes siguieron escalando en violencia. Además de golpearse las cabezas ahora se ponían a dos patas, para ganar en impulso y, por tanto, en fuerza. Cada vez que uno de ellos se ponía en pie y se dejaba caer con toda la fuerza que lograba reunir Sindulfo caía al suelo sin poder evitarlo, como si estuviese sufriendo un terremoto.
La manada llegó a estar tan inquieta que Sindulfo por poco es aplastado por sus torpes movimientos. La vegetación dejaba tan poco espacio entre ella y el agua que no sabía cómo salir del atolladero. Por más de una vez trató de volver a la selva pero las moles que lo rodeaban eran tan grandes que no lograba abrirse paso.
La batalla se volvió encarnizada entre los dos hermanos enfurecidos y Sindulfo se vio en un momento de impasse del que solo se atrevió a salir saltando directamente al agua. Nadó todo lo que pudo sumergido pero tragó tanta agua al ver las bestias que nadaban en el fondo que tuvo que salir a respirar al instante. Había casi tantas dentro del agua como fuera.
Salió de nuevo a la superficie tosiendo y gritando, tratando de reponerse, para seguir nadando, ahora en superficie, hasta llegar sano y salvo al otro lado del lago. Mientras lo hacía, los dos brontosaurios dejaron repentinamente de pelear. Sindulfo se quedó tan parado y alerta en el agua como el resto de las criaturas en el borde del lago. Algo raro estaba pasando.
De repente, un grito atronador hizo huir a los pájaros que se recluían entre los árboles cercanos y provocó una estampida en dirección contraria de todos los dinosaurios que se habían acercado a beber.
Antes de que Sindulfo se diese cuenta ya todos habían desaparecido, dejándolo solo. Algo malo se estaba acercando, y debía salir cuanto antes del agua, imitando a todas las bestias que huían, siguiéndolos en busca de la seguridad de la frondosidad. Fuese lo que fuese que se acercase, debía de ser peor que regresar a la selva.
La calma regresó al entorno mientras Sindulfo seguía nadando. Del terror pasó pronto al miedo, del miedo a la tranquilidad y, finalmente, viendo que no pasaba nada, se dejó llevar, disfrutando del resto del viaje a nado hasta la orilla.
Pero al salir a tierra de nuevo se percató de que la selva estaba en total silencio. Siempre se oían bestias, pájaros, perros, mosquitos… pero ahora no cantaba un alma en todo el entorno. Podría oír incluso su propio corazón latiendo en su interior.
Dio un único paso hacia la selva y, de repente, los árboles que tenía delante se le vinieron encima lanzándolo como la onda expansiva de una bomba de nuevo al agua. Se sumergió durante unos segundos y tuvo que esquivar hojas y ramas para volver a salir a flote cuanto antes.
Al salir a la superficie, lo primero que lo envolvió fue un rugido atronador, como no había oído uno en todo el día. Giró sobre sí mismo, casi una vuelta completa, para poder ver a la bestia. Tenía un tamaño formidable. No tenía un cuello largo ni tenía una cola como un látigo. Más bien, todo su cuerpo era todo su tamaño. Era grueso como una casa, tenía una cola como un robusto tronco de roble, rematada en una maza llena de púas, y la amplia espalda recorrida por dos hileras de afiladas cuchillas.
Pero lo que más llamó la atención de Sindulfo a través de la distancia fueron sus penetrantes ojos color de fuego. A pesar del enorme tamaño de la bestia, eran los dos tan profundas como pequeñas luces ardientes en el interior de un enorme cráneo. Daban la sensación de ser dos luces encendidas, reflejando su poderosa luz a través de dos diminutos agujeros practicados en una bola hueca.
Sindulfo trató de moverse para alejarse nadando de la bestia, pero antes de que tuviese tiempo a hacerlo, esta le lanzó un nuevo rugido que cargó el ambiente de todo el lago con su aliento. Parecía que fuese a expulsar fuego en cualquier momento.
Lejos de hacerle caso, el pánico de Sindulfo lo llevó a tratar de seguir huyendo, a nado. Como no le hacía caso, el animal cogió carrerilla en el borde del lago y, una vez entró en el agua, saltó sobre él con todo su cuerpo. El impacto fue tan grande que la ola provocada sacó a Sindulfo, aturdido, del agua. Asustado, hizo lo que pudo por defenderse. Apartándose los cabellos mojados de la cara, aclaró la vista cuanto antes y se aferró a lo primero robusto que encontró: una rama de árbol como la pata de una mesa de almorzar. Blandiéndola, hizo ademán de enfrentarse a la bestia, aunque sabiéndose vencido.
El animal, que hacía pie en el lago a pesar de estar varios metros adentro, se le acercó corriendo y, poniéndose erguido, le soltó un manotazo que lo lanzó contra un tronco. De no haber sido por el fluido García, Sindulfo se habría partido la espalda. Pero eso no quería decir que no sintiese el dolor del golpe. Como pudo, tragándose el dolor, aunque sin lesiones, volvió a ponerse en pie en la misma posición; esta vez, mirando en torno, planeando cómo escapar de aquella extraña criatura que la había tomado con él.
Sintiendo amenazado su territorio, el animal volvió a la carga, con ánimo de repetir el mismo movimiento. Pero a medio camino de distancia una pequeña mota recorrió el aire en dirección a su cuello. No era más que un grano, una brizna o un mosquito. Nada que su dura piel debiese sentir, pero no logró terminar la carrera. En apenas medio segundo cayó tendido al suelo, siendo arrastrado por la inercia hasta casi los pies de Sindulfo.
—Jugger —dijo una voz, saliendo de la selva—. Jugger.
Era una mujer vestida con ropas confeccionadas de hilos y hojas de la selva y botas de enredadera, armada con un enorme cuchillo. Sindulfo tiró la “pata de mesa” al suelo para que no se sintiese amenazada. Si había tumbado así al peor dinosaurio de la zona, qué no haría con él.
Pero ella se limitó a correr hacia él para apartarlo, como si corriesen un grave peligro.
—¿Lo has matado tú? —preguntó Sindulfo.
—Jugger, jugger —decía ella, señalando al animal. Luego hizo gesto de dormir, cerrando fugazmente los ojos y colocándose el dorso de la mano en la mejilla—. Jugger.
—¿Está dormido?
Antes de recibir respuesta la joven clavó su cuchillo hasta el hueso en una de las fuertes patas delanteras del animal para arrancársela por la articulación. La operación sangró menos de lo que Sindulfo hubiese esperado, y ella se movía como si lo hubiese hecho más veces, como una auténtica experta en carnicería o en cirugía. Al terminar de cortar, arrancó el hueso con un crujido seco para finalizar el cercenado.
Con un cuchillo y el miembro amputado en una mano y la otra todavía sucia, la salvaje agarró a Sindulfo por el brazo para tirar de él y llevárselo lejos. No tuvo más remedio que acceder, dejándose llevar por ella. Hiciese lo que le hiciese no podría ser peor que lo que le había hecho a aquel animal… ni peor que lo que el bicho tendría planeado para él una vez despertase.
La salvaje lo llevó lejos del claro, a un espacio de la selva frondoso pero libre de insectos y nubes de mosquitos. Allí se paró y se dedicó a rebuscar entre las cosas que guardaba desordenadamente en su bolsa. Sindulfo no se había percatado, pero llevaba cruzada al hombro una bolsa confeccionada con la vejiga de alguna de aquellas bestias y colgada por un pedazo de cuerda hecho de varias ramas secas entrelazadas.
—¿Qué le has hecho? —preguntó él, señalando en dirección al lago—. ¿Cómo lo has…? —se
encogió de hombros, indicándose el cuello, como si se estuviese clavando algo—. ¿Cómo?
Ella pareció reír; y acto seguido sacó de su bolsa una hoja del tamaño de su mano. Dentro había una pequeña cerbatana y al menos media docena de púas impregnadas de un líquido negro. No eran dardos ni flechas. Simplemente púas. Como si acabasen de ser arrancadas de algún rosal.
—Strumg —dijo, señalándolas con la cabeza—. Jugger… no Strumg.
Sindulfo dedujo lo que quería decirle mientras ella las guardaba de nuevo y seguía revolviendo, en busca de otra cosa. Al parecer esas púas, esas Strumg no le iban nada bien al Jugger.
—Hay que ver con qué pequeña cosa se tumba a tan grande bestia —murmuró.
—Him… him —repitió ella mostrándole y acercándole una pequeña ramita, mientras guardaba al fin el trozo de carne cercenado dentro de la bolsa—. Him… him.
—¿Qué? ¿Para mí?
—Him… —repitió ella mientras la partía por una esquina y se la colocaba sobre la cara—. Him…
Sindulfo solo entendió lo que pretendía cuando comenzó a exprimirla sobre su cara, abriendo su propia boca para indicarle lo que debía hacer. No tenía intención de obedecer pero dado que ella lo había salvado y era capaz de tumbar sin ayuda y a distancia a un Jugger consideró que lo mejor era hacerle caso; así que accedió a abrir la boca y dejar que aquel jugo le cayese en la boca.
—Ñam, ñam… —añadió ella, tragando.
Sindulfo reunió en su boca las gotas que le habían caído poco a poco, secando la ramita, y tragó, a regañadientes. Sabía dulzón, así que pensó que quizás fuese tan solo un refrigerio. ¿El equivalente del maño salvaje del siglo XXXIII a invitar a alguien a tomar un café?
—¿Qué te parece? —preguntó ella.
—Sabe muy bien. Gracias —respondió él.
Fue un acto reflejo pero, al instante, Sindulfo reaccionó tapándose la boca, como si hubiese dicho algo malo. Era increíble. Solo con las pocas gotas que se sacaban de una ramita de apenas diez centímetros de largo había conseguido aprender a comunicarse con aquella salvaje.
No es que pudiesen compartir idioma, pues él seguía hablando su perfecto español y ella seguía hablando en su extraño dialecto. Había algo que esa sustancia le había hecho entre el oído y el cerebro que le hacía comprenderla.
—¿Cómo es que tú me entiendes? —le preguntó.
—Yo lo tomo cada mañana —respondió ella—. Así puedo comunicarme con otras tribus cuando me topo con ellos. ¿De qué tribu eres tú?
—Oh, yo… De Pinto. Es decir, era de por aquí, pero de eso hace mucho tiempo. Bueno, supongo que también hace mucho que era de Pinto porque… En fin, me llamo Sindulfo —añadió tendiéndole una mano.
—No necesitas más —respondió ella, mirándole a la mano extendida—. Si me entiendes bien, te llega con una ración al día. No es tóxico pero tampoco tengo por qué gastar más dosis.
—Oh, claro —susurró él, confuso.
—¿Qué hacías en el lago? Nadie se atreve a ir por ahí.
—Tú estabas allí.
—Oí tus gritos.
—Estaba perdido. Acabo de llegar, no sé ni dónde estoy y he perdido mi nave. Solo sé que está en dirección Este —dijo, señalando con la mano—, más allá del acantilado.
—¿A qué llamas «nave»?
—Oh, sí. Supongo que por aquí no tenéis. Bien, veamos… vosotros montáis sobre alguna bestia para ir más rápido…
—Sí, en los Tyrannos.
—¿Tyrannos? Oh, vaya. —No se atrevió a preguntar si eran lo que él creía—. Pues digamos que mi nave es mi Tyrannos. La montura sobre la que he venido.
—¿Se te ha desbocado?
—Algo así.
—No importa. Mi gente te ayudará a dar con ella. Esa zona también es nuestro territorio. Todo el Arago está dominado por mi tribu.
—Excelente —susurro Sindulfo, siguiéndola—. Por cierto, ¿cómo te llamas?
—No me llamo, nunca me llamo. No serás de esas tribus que todavía no saben reconocerse en los reflejos, ¿verdad? —preguntó ella, ahora sí, riendo de verdad.
—No, claro que no. Lo que quiero decir es… ¿tienes nombre? ¿Cuál es?
—Shai-ha.
—¿Shai-ha?
—Exacto. Y tú… ¿Sindulfo?
—Sí.
—Pues sígueme de cerca, Sindulfo, por favor. Y no te pares. Tenemos que llegar cuando antes a mi Tyrannos, si queremos llegar a la tribu a tiempo para el almuerzo.
Sindulfo obedeció sin protestar, como si el salvaje fuese él, y la siguió sin atreverse a decir más. Sin preguntar siquiera por la pregunta que lo corroía. ¿Era un Tyrannos lo que él pensaba?
No tardó más de quince minutos de viaje en descubrir que estaba en lo cierto. No lejos de allí, un Tyrannosaurus Rex les esperaba, más manso que una oveja.
—Eso es… eso es un… es peligroso.
—No tiene por qué —objetó ella, como si fuese lo más normal del mundo tener un Tyranno “amaestrado”—. Depende de cómo lo traten. Mira.
Y sin decir nada más, aunque manteniéndose a cierta distancia, se sacó el brazo del Jugger de la bolsa para lanzárselo a la cara al animal. Este, sabiendo lo que cabía esperar de la mujer, abrió la boca y lo deglutió de un solo bocado.
—Ves. Él me conoce y yo le conozco. Sabe que si me ayuda yo le ayudo. Nos llevamos bien. Solo se enfada si no le traigo carne. Vamos…
—Espera…. ¿Crees que ese pedazo le llegará? Lo tragó muy rápido, ¿no?
—Oh, no. Es carne de Jugger. Mucha fuerza. Una rodaja haría explotar a un hombre de empacho. Para el Tyranno será suficiente hasta la hora de la cena. Vamos… —repitió, acercándose al animal.
Al ver el gesto, la mansa bestia se agachó hasta casi tocar el suelo con sus diminutas patitas, para que ella pudiese sujetarse a su lomo y trepar hasta su espalda.
—Ven —le animó ella, con un pie todavía en el suelo—. Vamos, es seguro. Puedes subir detrás.
Finalmente, tras hacerse el remolón durante un rato, Sindulfo accedió; pero solo porque la extraña postura estaba empezando a poner nervioso al animal.
Sin embargo, al subirse a su espalda no se sintió diferente a cuando cabalgaba en el ejército con la Caballería, durante el tiempo del Bienio Progresista. Eran otros tiempos pero, al fin y al cabo, seguía siendo una cabalgadura.
Continuará…
Si te ha gustado la historia, ¡coméntala y compártela! ;)
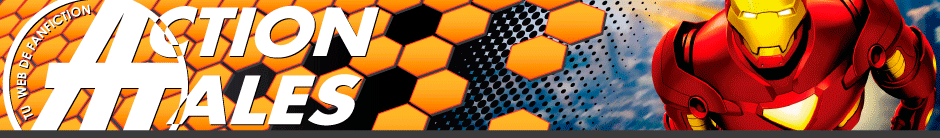






No hay comentarios:
Publicar un comentario